Difícil cuestión, pero intentaré responderla con la mayor
elocuencia posible. Haciendo alusión con el título al libro del inteligente y
siempre polémico Federico J. Los Santos en el que intenta explicar por qué dejó
de ser de izquierdas, yo trataré, por mi parte, de hablar de mi tierra, nación,
reino, ¡o marca! -como se ha obstinado en denominarla a día de hoy el
derechismo ultra-liberal- y de la decepción que me causó en una gélida mañana
de desengaño patriótico. ¡Ni Dios ni patria!, pensé con estupor, desde el
despecho asociado a un temerario escapista de la depravación educativa que
supuso la LOGSE y desde la intolerancia que desprende y absorbe un anárquico
social con ciertos aires fascistas cuando golpea fuerte y racheado el viento de
poniente.
Quiero hablar de España, esa piel de toro marchita, corroída
por la envidia, por la codicia, por la malicia… y avasallada, desde tiempos
inmemoriales, por la todopoderosa incultura que campa sin oposición desde el
pirineo navarro atravesando los extensos campos de Castilla para alcanzar la
desembocadura del Guadalquivir; desde la catedral de Santiago a la Alhambra de
Granada, desde la Sagrada Familia de Barcelona hasta la Giralda de Sevilla. La resentida
y pendenciera España, mil veces suicidada, vergüenza de Europa, que llegada la
ocasión no supo, o no quiso, ni ponerse cara al sol ni teñir de rojo su
porvenir, que no supo unificar el pensamiento de Durruti, de Prieto y de Primo
de Rivera. En palabras del anarquista Diego Abad de Santillán: "Los españoles de esta talla, los patriotas como él, no son
peligrosos, y no se han de considerar enemigos. ¡Cómo habría cambiado el
destino de España si hubiera sido posible un acuerdo entre nosotros, tal como
deseaba Primo de Rivera!". Muertos los portadores de la bandera rojinegra –casualmente el mismo aciago día de noviembre-,
España permaneció amilanada, mirando a los cielos y al infatigable látigo del
patrón, custodiado y enardecido por el pequeño sectario bribón, una vez
desterrado el que equívocamente se creyó último Borbón; valga la sutil rima. Este
energúmeno derechista, como seguramente lo hubiese apodado Alcalá Zamora, y vástago
primogénito de la diosa Fortuna, brindó pletórico de júbilo desde la capital
del protectorado marroquí al mando ya del los fieros novios de la muerte, al
inoportuno fatídico accidente de José Sanjurjo en primer lugar y al de Mola un
año más tarde, así como a la tumba de la más que evitable ejecución sumaria del
ya mencionado José Antonio en Alicante. Lorca hubiera lamentado y llorado su
trágica e injusta muerte de no haber corrido, fruto del fanatismo, la misma
suerte meses antes: “Aizpurua es un buen chico, que admira mis poemas. Es como
José Antonio. Otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él?
Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a él le
conviene que le vean conmigo ni a mí me conviene que me vean con él”, pero por ambos
era sabido que en tiempos de barro, sangre y mierda la bayoneta resulta más contundente
y letal que la ociosa palabra; hablada en el caso de José Antonio y escrita en
el caso de Lorca. La desatada pasión guerrera, incluso poética, de unos pocos
durante la segunda república, unida a una talla intelectual acorde, murió
asesinada o partió hacia el exilio a manos del hijoputismo genuino español que
nos ha caracterizado desde el punto histórico crucial sobre el que converge la
existencia de nuestra agostada nación: la victoria cristiana en Las Navas de Tolosa.
Españoles auténticos como ellos no volverán a nacer; su propugnada justicia
social, para nuestra desgracia, no pudo vencer al azote de Dios ni a la
orgullosa imbecilidad genética hereditaria.
Quiero hablar de la sucia y mísera España, ya apuñalado su embrión
por los descendientes de Pelayo en el alba del renacer cristiano allá en los
montes de Asturias. Finalizado victoriosamente el mismo y unidas en santo
matrimonio las coronas de Castilla y Aragón, la misión histórica que siempre
adoptó fue la divulgación, o más bien imposición, de su fe judaica allá donde
ponía sus pies de barro durante el transcurso de aquella esplendorosa época en
la que no se ponía el sol sobre sus dominios. Expolio de plata, esclavitud,
mestizaje y violación de mujeres indias –dado el desencanto que generaba la más
que recurrente opción a la sodomía que producía navegar por los mares y océanos
en el siglo XVI- frente al exterminio sistemático de las tribus indias
aborígenes decretado por el invasor puritano al norte del Nuevo Mundo. El
inexistente e imposibilitado saber científico que Torquemada se apresuró con
avidez en conducir a la hoguera nos mantuvo siempre en la retaguardia del
progreso, regocijados en enajenaciones quiméricas de salvación divina para
consuelo del Papa de turno. Entrado de lleno el siglo de oro, los delirios de
grandeza de los Austrias nos condujeron a tierras flamencas en busca de honor y
de gloria, conceptos que siempre estuvieron lejos del alcance del ciudadano
español –castellano, aragonés, navarro,… más correcto en aquella época-. Ya
resulta imposible escuchar los ecos de aquel legendario grito de guerra: "¡Santiago y cierra, España!", bramado por los tercios en Breda, herederos del
espíritu caballeresco de Almanzor durante la mal llamada reconquista. Las picas
en Flandes y la guerra declarada a los elementos dieron inicio al declive de
nuestro poderío bélico, el cual los sultanes otomanos experimentaron en sus
carnes castrenses, no sin antes dejar manco al español más plausible y afamado
fuera de nuestras fronteras y llegando previamente a atemorizar y a poner en
jaque a la ciudad de Viena y, por consiguiente, extender sobre todo el
continente la alargada sombra de Alá. Cuatro siglos más tarde, tuvo el infame
Mckinley que envolver en llamas el Maine en la bahía de la Habana para que los
brillantes literatos españoles escribieran apesadumbrados, si bien con gran
elocuencia, que no éramos nada y que nunca lo habíamos sido. Luego
intentaríamos consolarnos ensangrentando las dunas estériles de Riff tras
llegar a deshora al reparto, a escuadra y cartabón, del caramelizado pastel
africano ante la voracidad europea del siglo XIX; norte africano en el que Abd-el-Krim nos daría a probar de su infierno y nos hundiría aún más en la eterna
depresión transmitida de generación en generación. Para terminar tomando al
asalto, ya en nuestro siglo y poniendo de relieve nuestro renovado patetismo,
la irrisoria isla de Perejil con el fin de intentar evocar el triunfante desembarco
de Alhucemas –posible únicamente gracias a la inestimable ayuda de la
interesada república francesa- y la inapelable pacificación del territorio
rifeño.
Con el costoso y definitivo franqueo de los Pirineos por el
nieto del Rey Sol, tras las largas e intermitentes refriegas con el heredero
austracista, llegaría la ansiada venganza del Animoso: primero militar,
bombardeando el principal foco de rebeldía opositora: la Barcelona de Casanova;
y después legislativa, decretando la forzosa y, ésta sí, real unión
-institucional, jurídica y lingüística- de los eternamente discordantes reinos
de España. Fue necesaria más de una década de guerra para conseguir lo que el
porfiado autoritarismo del valido del cuarto monarca Habsburgo no pudo y siempre anheló; sin embargo, los
tan repudiados borbones en el noreste de la península no pudieron atajar su
espíritu nacionalista. Una imperecedera hostilidad se extiende en el tiempo
hasta la época actual y que no parece que vaya a cesar en un futuro próximo,
por la sencilla razón de que cuanta más opresión suscitas, más odio engendras
en el sojuzgado; ya reparó en ello Napoleón en su momento: “Los catalanes son
franceses confundidos”. Una vez llegado uno de los escasos momentos de nuestro
pasado con motivo para el orgullo patrio, inmortalizado por Goya para la posteridad,
rápidamente se destapó el tupido velo de ilusión creado por la osadía del
espíritu del mundo montado a caballo, como Hegel lo definió. En los pueblos
ibéricos se empezaron a oír estruendosos tambores y gritos de guerra: “¡muerte,
muerte al afrancesado traidor!” “¡Devolvednos al francés legítimo!” “¡Traed de
vuelta al Borbón!”; de la primera oportunidad de construir una España digna, a
vivir la etapa más lóbrega de nuestra historia, casualidades del destino
patrio. Pocos años después del asentamiento del rey más nefasto que haya
reinado en esta tierra pícara y pendenciera, cabe también mencionar el fallido
intento del general Riego de devolverle esa dignidad perdida. Su aventurado
arrojo no comprendió lo banal de semejante esfuerzo y su fortuna, anunciada con
antelación en Europa, fue la de todo español auténtico: traicionado, conducido
hacia el patíbulo, ejecutado y humillado por el mismo populacho que, antes de
la fugaz entrada de los cien mil hijoputas de San Luis, le había aclamado.
Pronunciamientos, carlismo, desamortizaciones, cantonalismo y caciquismo para
cerrar el turbulento y calamitoso siglo dos años antes de lo previsto, sin
habernos percatado aún de las sucesivas revoluciones industriales.
Las más longevas y evidentes lacras de nuestra historia: la
cruz y el Borbón, ahí siguen, en el S.XXI, haciendo acto de presencia ignominioso
y demostrando empíricamente que los nacidos en esta tierra no somos más que un
puñado de mezquinos, vulgares y acomplejados mercenarios de Dios que siempre
tuvimos y tendremos lo que nos merecemos: una eterna espiral de desgracia condescendiente.
Oportunidades en el pasado para remediar nuestra desdicha tuvimos las
suficientes, aunque todas ellas se revelaran infructuosas y, de este hecho, se
puede llegar a la nítida conclusión de que el individualismo y la insolidaridad
adscritos a la actual concepción global del mundo hacen inviable la creación de
la España soñada por los idealistas del pasado, los españoles auténticos. Si
para algo sirve la historia es para aprender de ella y, asimismo, comprender
los problemas que acucian nuestro presente y oscurecen nuestro ya de por sí
sombrío futuro. A día de
hoy sólo se me ocurre pensar: qué razón tenía Adolf Hitler cuando sentenció con
gran clarividencia: “Quizá la mayor y mejor lección de historia es que nadie
aprendió las lecciones de la historia”; doy por supuesto que pronunciaría esas
certeras palabras incluyéndose a sí mismo tras cometer el mismo error que su
homónimo francés en 1812. Los seres humanos, por imbecilidad o por ignorancia,
tendemos irremediablemente a repetir los errores del pasado. Conclusión explicable
como una especie de eterno retorno nietzscheniano, no se me ocurre otro
análisis igual de acertado. En España, hemos vuelto al 29´ estadounidense y
recemos, como buenos españoles, para no volver a nuestro 36´, ¿o quizá sí? La
guerra suele ser, sin lugar a equívocos -que le pregunten a Roosevelt-, la mejor cura contra las grandes
depresiones. Al menos, quizá
debiéramos recuperar el pistolerismo del 17´ y, de ese modo, tratar de abatir
el “picapleitismo”, el cinismo, la demagogia y la incompetencia que
caracterizan a nuestros viles gobernantes, acomodados en el amparo de su bien
hilada telaraña de leyes. Nunca es tarde para aspirar a crear una España
aséptica de imbecilidad y de impunidad con los plutócratas. Como resumen,
citando a Reverte: “No es casualidad que todos nuestros tiranos mueran en la
cama”.
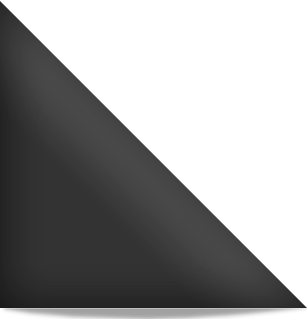

No hay comentarios:
Publicar un comentario